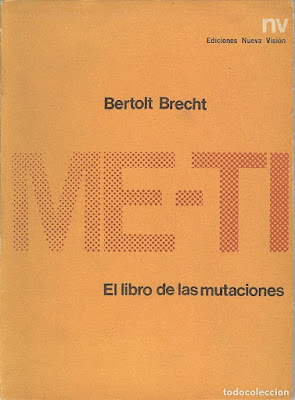Le conocí en la facultad de
sociología, poco antes de que se muriera en su cama el cocodrilo que gobernaba
el país desde hacía 40 años. Se acercó a venderme una mercancía peligrosa
que entonces circulaba por el bar, mucho antes que el caballo se convirtiera en el lubricante de la vida de los
universitarios de la siguiente generación, teñidos de anarquistas de baja
intensidad. Me ofrecía libros, la mayoría prohibidos, que le fiaba Jesús de la
bien surtida trastienda de la librería Fuentetaja.
Le compré un par y encargué otros dos, creo recordar que La muerte de la familia de Laing y El Me-Ti de Bertold Brecht, un opúsculo estalinista de grueso calibre que disparaba contra Trosky antes de que el georgiano le asesinara, fruto de la envidia que le profesaba por haber compartido cama con Frida Kahlo.
Le compré un par y encargué otros dos, creo recordar que La muerte de la familia de Laing y El Me-Ti de Bertold Brecht, un opúsculo estalinista de grueso calibre que disparaba contra Trosky antes de que el georgiano le asesinara, fruto de la envidia que le profesaba por haber compartido cama con Frida Kahlo.
El de Laing confirmó mis
sentimientos más oscuros sobre mi entorno familiar y me prestó ánimos para
montar en mi Vespa una noche de invierno en que arrancarla era una proeza casi igual que emprender un camino hasta hoy sin rumbo y sin retorno, lo que ahora consideraríamos una auténtica barbaridad a los veinte años.
Ambos íbamos al turno de noche por razones de trabajo, yo por querer encontrar alguno que me permitiera salir
de la casa de mis padres, a la sazón una especie de Treblinka gobernado por un
kapo femenino de poco pecho y carácter volcánico en versión pasiega, devota del queso Jacinto y de
los cursos gratuitos de sabiduría burguesa que organizaba la mujer de Joaquín
Satrústegui, una aristócrata donostiarra que jugaba a la ruleta rusa liberal monárquica con chaleco antibalas, y él porque andaba a salto de mata en casa de su madre.
Se trataba de un sexto piso en la calle Atocha sin ascensor ni calentador de agua, como pude enterarme más tarde, donde vivía con la viuda de un ex capitán del Quinto Regimiento que acabó vendiendo prensa de forma ambulante por los hoteles que rodeaban la cercana estación de Atocha tras haber pasado varios lustros en la cárcel y esquivar una pena de muerte. Jamás llegaron a darle un kiosco a pesar de una enfermedad pulmonar que acabó tempranamente con su vida de rojo sentimental y fumador empedernido.
Se trataba de un sexto piso en la calle Atocha sin ascensor ni calentador de agua, como pude enterarme más tarde, donde vivía con la viuda de un ex capitán del Quinto Regimiento que acabó vendiendo prensa de forma ambulante por los hoteles que rodeaban la cercana estación de Atocha tras haber pasado varios lustros en la cárcel y esquivar una pena de muerte. Jamás llegaron a darle un kiosco a pesar de una enfermedad pulmonar que acabó tempranamente con su vida de rojo sentimental y fumador empedernido.
Empezamos a intimar en virtud de
nuestro amor común por los libros que quizá nos viniera fruto de la genética,
él por su padre lector compulsivo y vendedor a su pesar de la prensa del
Movimiento y afines, -todos entonces eran afines, sobre todo el cercano a su piso
de portera, el diario Pueblo-, y yo por las veleidades de mi padre como editor
de Fray Justo Pérez de Urbel en comandita con su socio Alberto Vasallo de
Mumbert, un fascista de pelo en pecho e hirsuto que salía de su camisa abierta, radicado en Piedralaves, donde llegó a
entrenar un fantasmal ejército de liberación portugués tras el golpe de los
capitanes de Abril. La editorial y su magna obra La
tijera literaria, tenía la oficina en un local subterráneo de la Gran Vía
que albergaba los excusados más célebres de la capital, frecuentados por homosexuales
sórdidos, ajados y deslucidos, perseguidos con saña y cierto morbosa adicción
por el Régimen del brazo incorrupto. Alguna vez que saqué unas perras
corrigiendo galeradas, mi padre me advirtió de que fuera con ojo si bajaba a
los servicios o me fuera a la cercana cafetería Manila, que ya se encargaba él
de pagarme la consumición.
Años más tarde y siempre con el
dinero de su esposa, compartido cristianamente en razón del matrimonio en
régimen de estrictas gananciales, llegó a editar su obra cumbre, Pasión y muerte de Jesucristo, que
pretendía vender por fascículos a todas las parroquias de España en virtud de
su antigua militancia en Acción Católica desde antes de la guerra, tal y como
había hecho con Molokai, película en
la que había participado como productor consorte. Los tiempos habían cambiado
sin que él se diera cuenta, abrasado por otras pasiones repartidas entre
Garabandal y El Escorial y la empresa fue un absoluto fiasco que no consiguió
ni siquiera saldar al papelote y eso que estaba impresa en un cuché de muchos
gramos. Ahí su señora dijo basta, disolvió la sociedad de
gananciales, le retiró la firma de todas sus cuentas y la titularidad de sus
pocos bienes y pasó a entregarle una paga semanal con la que se compraba todos
los periódicos del domingo, el único vicio que tuvo toda su vida, si no
consideramos como tal el haberse casado con una señorita muy acaudalada de Santander, hija
de una familia pasiega que todo el mundo tenía por loca y por rica desde hacía
generaciones.
Agapito al conocer los detalles
menos escabrosos de esa historia previamente espurgada por mi, me propuso que montáramos un puesto de libros
en el Rastro. Miguel, el dueño de una distribuidora que entonces se llamaba Visor y tenía el almacén en el
barrio de Tetuán, nos dejaría los libros en depósito y entonces bastaba hacerse
un hueco en la plaza del Campillo del Pueblo Nuevo, abajo a la derecha de Ribera de Curtidores, donde
sentaban sus reales los libreros de más o menos lance, incluido un ex capitán
de las SS que vendía las obras completas de Leon Degrelle y del que se decía
que llevaba siempre una Luger bien alojada en la sobaquera.
Allí vendíamos todos los domingos
por la mañana obras de estricta vanguardia, Bachelard, Sartre, Beauvoir,
Brecht… pero nuestro mayor best seller
fue El Manifiesto Comunista, una vez
autorizado, en edición de Ayuso, a 25 pesetas el ejemplar, 22 con el debido
descuento. El día de la legalización del PCE llegamos a vender cerca de 200
ejemplares. Recibimos la visita de los Guerrilleros de Cristo Rey de la que nos
defendimos aceptablemente con los hierros de nuestro puesto una vez desmontado
de una patada y con la ayuda solidaria de unos jóvenes cenetistas que vendía
muchísimos menos libros que nosotros pero que nos sonreían sin rencor a pesar
de las miradas de suficiencia marxista leninista de Agapito, que por entonces rondaba
la OPI, uno de los primeros grupúsculos escindidos del PCE y que juzgaba a
Beria como un pequeño burgués pequeño de clase media baja con las rodillas inthe guanter, significara eso cualquier cosa que pudiera significar.
 Unos meses más tarde su líder,
Carlos Tuya, condujo a un puñado de esforzados militantes hacia un nuevo
partido, el mero mero, el definitivo, el Partido Comunista de los Trabajadores,
cuyo símbolo era un clavel en homenaje a la Revolución de Abril recién acaecida
en el país vecino. Le recuerdo en Malasaña, junto a otro de los cuadros
descollantes del partido, un trabajador, -es un decir-, de Alianza Editorial
que hacía de corredor de comercio de su fondo, asomados desde un garito de la
plaza con sendos cubatas tibios en vaso de tubo, perorando sin reparos y
criticando de manera contundente la novedosa y reaccionaria costumbre de fumar
porros que empezaba a practicar la juventud y que les alienaba a la vez que les pervertía y alejaba de la auténtica revolución de la clase obrera más heroica y sudorosa.
Unos meses más tarde su líder,
Carlos Tuya, condujo a un puñado de esforzados militantes hacia un nuevo
partido, el mero mero, el definitivo, el Partido Comunista de los Trabajadores,
cuyo símbolo era un clavel en homenaje a la Revolución de Abril recién acaecida
en el país vecino. Le recuerdo en Malasaña, junto a otro de los cuadros
descollantes del partido, un trabajador, -es un decir-, de Alianza Editorial
que hacía de corredor de comercio de su fondo, asomados desde un garito de la
plaza con sendos cubatas tibios en vaso de tubo, perorando sin reparos y
criticando de manera contundente la novedosa y reaccionaria costumbre de fumar
porros que empezaba a practicar la juventud y que les alienaba a la vez que les pervertía y alejaba de la auténtica revolución de la clase obrera más heroica y sudorosa.Años más tarde, ya con su verdadero nombre, Carlos Delgado, seguía predicando sobre las inequívocas ventajas del alcohol sobre las drogas blandas y escapistas desde las páginas de El País dedicadas al vino desde la perspectiva más epicúrea. Pero no creo que llegara a ver Platoon ni que se identificara con Tom Berenguer, una película tildada todavía entonces de desviacionista, a cargo de Oliver Stone, al que sin duda los adictos de su garito tenían como agente de la CIA.
A los pocos meses Agapito y yo
decidimos compartir piso, una infravivienda que yo había encontrado en
Argüelles, frente al piso de mi hermano que me cobijaba desde que una noche pegara
un portazo en casa de mis padres, para alborozo de la irresponsable (sic) de mis días. Se trataba de un quinto, esta vez con un ascensor aunque homicida,
muy bien distribuido en dos habitaciones, vestíbulo enano, cocina diminuta y cuarto
de baño en que había que ducharse de costado. Era tan recoleto que llegamos a
convivir hasta cuatro personas cuando se sumaron al disparate nuestras
respectivas parejas.
Pero hasta ese momento vivimos dichosos Agapito y yo, rodeados de libros robados en librerías que sospecho hacían la vista gorda con nuestros desmanes de jovenzuelos, como Robinson, en la calle Fernando el Católico, donde su dueña tenía fama de ninfómana y letraherida a la vez, un binomio que sospecho sigue operativo, y sobrantes de nuestro tenderete en el Rastro, atracándonos de hígado de cerdo a 11 pesetas el kilo y arroz blanco en el que mi amigo intentaba, sin conseguirlo por supuesto, mojar pan en el caldillo blancuzco del arroz partido que nos dejaba Donato, nuestro ultramarinista de guardia, a precio ridículo. De ese hígado para perros estoicos del barrio Salamanca debe venir el colesterol que me afea mi médico de cabecera en el ambulatorio neo socialdemócrata de mi barrio.
Pero hasta ese momento vivimos dichosos Agapito y yo, rodeados de libros robados en librerías que sospecho hacían la vista gorda con nuestros desmanes de jovenzuelos, como Robinson, en la calle Fernando el Católico, donde su dueña tenía fama de ninfómana y letraherida a la vez, un binomio que sospecho sigue operativo, y sobrantes de nuestro tenderete en el Rastro, atracándonos de hígado de cerdo a 11 pesetas el kilo y arroz blanco en el que mi amigo intentaba, sin conseguirlo por supuesto, mojar pan en el caldillo blancuzco del arroz partido que nos dejaba Donato, nuestro ultramarinista de guardia, a precio ridículo. De ese hígado para perros estoicos del barrio Salamanca debe venir el colesterol que me afea mi médico de cabecera en el ambulatorio neo socialdemócrata de mi barrio.
En la facultad humeaban los
grises, proliferaban los profesores vanguardistas alumnos de Gualtari,
Althusser, Lacan y Deleuze y otros que iban a hacer historia como Leguina, al
que tuve el honor de llamar fascista muchos años antes de que se convirtiera en
tal, y bebíamos sin reparos y sin tasa alcoholes equívocos y botellines de
Águila que luego le dejábamos a Fraga en su mesa, que llegó a estampar contra
una pared ante nuestro regocijo.
La banda de amigos maoístas, "carrillos", banderas blancas y luego rojas, una frapera una, ácratas de excelente humor, un demócrata cristiano de izquierdas al que se lo perdonábamos por su gracejo contando chistes machistas subidísimos de tono y algunos estudiantes más, llegamos a la conclusión de que Agapito era un diminutivo que nuestro amigo, ese héroe de la clase obrera, el primero que conocíamos, no merecía, y comenzamos a llamarle sin sorna ni mala intención Agapo. No parecía molestarle y lo recibió como nombre de guerra, uno tan torpe como llamar “Tarta” a un amigo y camarada mío troskista que era tartamudo, o la "Negra" a una muchacha de Almería que parecía recién llegada de Senegal y que mostraba las palmas de las manos, blanquísimas por contraste del negro de su reverso, para certificar su africanismo y reivindicar de paso y sin tasa a Frantz Fanon y la lucha armada en el barrio de La Chanca.
La banda de amigos maoístas, "carrillos", banderas blancas y luego rojas, una frapera una, ácratas de excelente humor, un demócrata cristiano de izquierdas al que se lo perdonábamos por su gracejo contando chistes machistas subidísimos de tono y algunos estudiantes más, llegamos a la conclusión de que Agapito era un diminutivo que nuestro amigo, ese héroe de la clase obrera, el primero que conocíamos, no merecía, y comenzamos a llamarle sin sorna ni mala intención Agapo. No parecía molestarle y lo recibió como nombre de guerra, uno tan torpe como llamar “Tarta” a un amigo y camarada mío troskista que era tartamudo, o la "Negra" a una muchacha de Almería que parecía recién llegada de Senegal y que mostraba las palmas de las manos, blanquísimas por contraste del negro de su reverso, para certificar su africanismo y reivindicar de paso y sin tasa a Frantz Fanon y la lucha armada en el barrio de La Chanca.
Ese verano comprobamos que la
gomaespuma de nuestro amigo el colchonero del Rastro era lo más parecido a las tibias
arenas podridas de cualquier pantano malsano cuando en la semibuhardilla no
bajaba de los 32º en lo más denso de la noche madrileña; que se podía vivir sin
televisión, entonces con apenas dos canales, un invento diabólico al que nunca
podríamos imaginar el grado de abyección al que iba a llegar más tarde; que el
sofá era un somier viejo con un saco de arpillera como respaldo que te dejaba
la espalda en carne viva, y que nos íbamos a convertir en adictos del Topics,
un self service de la plaza de los
Cubos, donde salíamos indefectiblemente con toda la vajilla utilizada en el
parco condumio metida en la mochila.
Seguimos vendiendo libros, yo me
hice profesor de inglés en uno de esas academias donde su éxito radicaba en su
fracaso eterno en enseñar el idioma y Agapito empezó a prestar sus servicios en
una editorial como corredor en plaza, ya dado de alta en la Seguridad Social. El
remedo de apartamento no daba más de sí para sus cuatro habitantes y separamos
nuestros caminos sin discutir sobre la nevera que habíamos comprado en doce
plazos de 1000 pesetas cada uno, devolvimos a su hermana la Jata de un kilo
donde lavábamos la ropa interior, repartimos los libros y yo me quedé la
infravivienda de Argüelles, y Agapo y su novia se volvieron a su barrio de
Atocha a seguir siendo felices, casi ingenuos y librodependientes.
Muchos años más tarde me lo
encontré en la plaza de Ópera. Tuve que hacer un esfuerzo para forzarle a que
me reconociera y me prestó un perfil agrio y desganado. No quiso saber apenas
nada de su antiguo compañero de piso ni de aquellos tiempos que a mí me parecían bohemios y a él quizá
sórdidos, cogió de mala manera la tarjeta que le tendía mientras le invitaba a
compartir unas copas y cierta melancolía cualquier tarde de ese otoño
lloviznoso, hizo un escorzo digno del mejor delantero centro y desapareció en
las escaleras del Metro de la plaza.
No le he vuelto a ver, los libros nos han abandonado, reliquias de un tiempo mutado como el libro de Brecht, igual que un naufragio en agua de nadie, aunque los recuerdos siguen conspirando a nuestras espaldas como en un cuento de Conrad.
No le he vuelto a ver, los libros nos han abandonado, reliquias de un tiempo mutado como el libro de Brecht, igual que un naufragio en agua de nadie, aunque los recuerdos siguen conspirando a nuestras espaldas como en un cuento de Conrad.
© alfonso ormaetxea, agosto de 2017